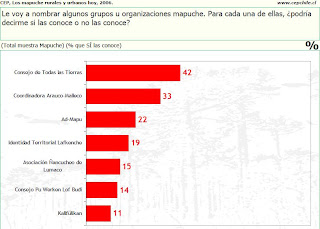Dr. Carlos Valenzuela Y., Programa Genética Humana, ICBM,
Facultad de Medicina, U. de Chile
La población chilena
se formó principalmente por la mezcla de una población caucásica y una población
amerindia. Como Chile fue una colonia militar durante casi 300 años, vino de
España un gran contingente de soldados que no traían a sus esposas. Los
matrimonios europeos que llegaban a Chile eran escasos en relación a todo ese
contingente (1). De allí que fue forzoso el cruzamiento asimétrico entre
varones europeos y mujeres amerindias que dieron origen a la población mestiza
que rápidamente (en un siglo o tres generaciones) se convirtió en la
mayoritaria. Desde la conquista en 1541 han pasado 15 o 16 generaciones. La
población caucásica se había separado de la amerindia (rama de la mongoloide)
hace 35 o 40 mil años (1300 generaciones). Este cruzamiento asimétrico implicó
una contribución asimétrica de los factores genéticos. Si fijamos la contribución
caucásica para los autosomas en 50%, la del cromosoma X será sólo de 33%, el
cromosoma Y será 100% caucásico y el DNA mitocondrial 100% amerindio (2).
Cabe aclarar que los grupos amerindios que participaron fueron atacameños,
diaguitas, changos, picunches
(mayoritariamente) y algunos otros al norte del Maule. Con la anexión de
Antofagasta y Tarapacá (1880) se incorporaron aymarás y quechuas en mayor
proporción. Los mapuches del sur no se incorporaron durante la conquista o
colonia sino que en cada generación se han ido incorporando en una proporción
baja, en un principio, a las poblaciones de las regiones donde habitaban y
luego a las grandes urbes del país. Lo mismo ha sucedido con los pehuenches y
huilliches en menor cantidad. Los chonos se incorporaron más al sur
especialmente a la población de Chiloé y los Tehuelches, Alacalufes, Onas y
otros de la Patagonia y Tierra del Fuego se incorporaron muy poco o nada. Esto
limita nuestros estudios genéticos actuales, porque los grupos étnicos Picunches y Diaguitas mayoritarios en la formación
del pueblo chileno ya no existen y su composición genética debe ser inferida de
la población chilena actual o de los restos conservados como para extraer
información genética en sitios funerarios. Además, a lo largo de las
generaciones ha habido matrimonios entre caucásicos y amerindios en las
regiones habitadas por amerindios, de tal modo que ya no existen poblaciones
amerindias puras. Aunque el componente africano negroide fue alto (hasta un
10%) no se ha encontrado en las grandes ciudades de Chile al buscarlo con los
marcadores genéticos tradicionales. No hay una explicación satisfactoria para
este hecho. Se encuentra en ciudades alejadas de los grandes centros urbanos.
El modelo bi-racial propuesto que parece tan simple se ha mantenido en términos
generales con modificaciones moderadas o pequeñas en el tiempo y según las
regiones. Es evidente un componente mayor amerindio y ahora sí mapuche en las
cercanías de Temuco y un componente aymará en el norte chileno.
Al analizar la composición étnica por estratos sociales nos
hemos encontrado con un gradiente sociogenético importante que condiciona la
estructura de la morbimortalidad según estrato socioeconómico y la evolución
sociocultural de Chile (3,4,5,6). Desde el principio de la Conquista y Colonia
los españoles y especialmente los que tenían familias españolas conservaron o
accedían preferencialmente a los cargos de más prestigio y poder, así como a la
propiedad de las tierras. Después venían los criollos, que eran hijos de padre
y madre españoles o europeas, nacidos y criados en Chile. Enseguida estaban los
mestizos de diversos grados de mezcla caucásica, luego los indios y finalmente
venían los esclavos negros. El ser indio fue considerado peyorativo desde el
inicio y aún ahora decirle indio a alguien se considera una ofensa. Con un
sistema de mestizaje tan extendido y con las epidemias que trajeron los
españoles, para las cuales los amerindios no estaban inmunes, pronto
desaparecieron los amerindios puros. La llegada de nuevos colonos europeos fue
aumentando el componente caucásico. Estos eran incorporados preferentemente a
los estratos altos. Las mujeres lo hacían casi en su totalidad. Era rara la
ocasión donde la mujer se casaba con un indio o mestizo o era raptada por algún
cacique indio. Los varones europeos que llegaban también se incorporaban al
estrato alto o se casaban con una mestiza. De allí salían hijos con un mayor
componente caucásico que subían de estrato. Los varones que llegaban de Europa
(no tan sólo de España) y eran exitosos socioeconómicamente podían casarse con
las mujeres criollas. Este destino podía ocurrir también con los mestizos de
menor componente amerindio que eran exitosos en sociedad con lo que se
asimilaban a los estratos altos (arribismo, desclasaje). Hemos podido comprobar
que este modelo ocurre en la actualidad (7). Las familias Blest, Edwards,
Morandais, Alessandri, Aylwin y Frei, entre otras, son ejemplos de esta
asimilación y formación de familias de no poca importancia en la conducción de
los destinos de Chile.
Esta estratificación socioeconómica y genética se mantenía y
se mantiene por un sistema rígido de matrimonios y de herencia de las
propiedades, además de una discriminación social negativa como raras veces se
ve en el mundo. El estrato socioeconómico más alto acumuló la mayor parte del
poder y del ingreso, además de tener el mejor acceso a la salud y educación
privilegiadas. Es triste constatar que Chile tuvo alumnos de diversas
categorías con diverso trato en las escuelas. La lacra del hijo ilegítimo y del
huacho ha venido recientemente a ser eliminada por ley pero no todavía en la
práctica e incluso en las escuelas. Este racismo o estratismo es un carácter
muy marcado en la cultura chilena, aunque tolerado y aceptado por los estratos
bajos. La educación chilena adoctrina para aceptar esta cultura del “gobierno
sin contrapeso de una aristocracia ramplona sobre una tropa de borregos”. La
autonomía y creatividad cultural del alumno son penalizadas en vez de ser
fomentadas. La crítica al sistema está prohibida. El estudio con marcadores
genéticos ha revelado que en la elección de pareja para casarse y tener hijos
existe una discriminación fina en los grandes estratos socioeconómicos (3,8).
La gran mayoría se aparea para constituir familia dentro del mismo estrato. No
tan sólo hay un factor de discriminación sociocultural sino que también un
efecto directo genético ya que en Inglaterra y en Chile (6,9) se acumula el
fenotipo A (grupo sanguíneo ABO) en el estrato alto y el O en el estrato bajo.
Tenemos información de periódicos que esto ocurre en Japón. Es un efecto
genético ya que no sucede con el fenotipo B ni con el fenotipo AB los que
deberían acumularse en el estrato alto al igual que el A y, en cambio, se
distribuyen en forma errática en los estratos. Hay evidencias sólidas que esto
no se debe a inteligencia como propusieron los autores ingleses (10). Se acusa
a estos estudios de racistas, pero, esta acusación proviene de ignorancia y
prejuicio. Estos estudios describen el racismo o estratismo que hay en la
sociedad chilena, denuncian una situación que pertenece a la idiosincrasia del
pueblo chileno, por lo que lo menos que son es ser racistas. Ayudan a entender
y por lo tanto a proponer curas para la descalificación humana. Otro error
habitual es concluir que la genética determina la estratificación ya que los
más aptos para ejercer los cargos de poder son los genéticamente mejor dotados.
En este caso los individuos del grupo A deberían estar en los cargos altos. En
este planteamiento hay varios errores, algunos de ellos muy graves. Supongamos
que el estrato alto sea el 5% de la población y tenga 40% de grupo A y el bajo
sea el 75% de la población con sólo 20%. De A. Habrá 2% de la población total
que es A del estrato alto y 15% A de estrato bajo en ese total. Por cada A del
estrato alto hay 7,5 A del estrato bajo. Si el grupo A condiciona la llegada al
poder, este 15% A de estrato bajo, al que se le ha negado el acceso al poder,
por haber nacido en un estrato descalificado, se lo tomará a como de lugar.
Tenemos aquí que corrigiendo el error de interpretación determinístico
genético, llegamos a que la única solución para una sociedad despreciadora de
estratos, es la guerra. Otra solución trivial es el arribismo o desclasaje de
los A del estrato bajo que serían absorbido por el estrato alto, pero esto
ahonda más la estratificación y hace el sistema cada vez más inestable. Otro
error en el planteamiento es suponer que pertenecer a los estratos altos es
“mejor” valorativamente que pertenecer a los estratos bajos. Un error más grave
aún es suponer que las actividades o trabajos intelectuales o de mayor poder
deben recibir un salario mayor que las manuales o de menor poder. Nadie ha
solucionado el problema del salario justo por actividad humana. Todavía un
error gravísimo surge al considerar los descubrimientos en el estudio de los
genomas de los seres vivos. En las regiones génicas los seres humanos
discrepamos en el 1 por mil. Es decir, no hay fundamentos genéticos para el
racismo, estratismo, clasismo y otras discriminaciones negativas. Sin embargo,
a pesar de estas exiguas diferencias, en Chile hay personas que ganan 100
millones de pesos y otras que ganan 100 mil pesos mensuales. La única solución
a largo plazo, de mantenerse estas injusticias, es la guerra, porque el genoma
humano no esta hecho para soportar estas diferencias indefinidamente. Al
contrario el genoma nos indica que el único régimen socioeconómico estable es
el de la economía y ecología de la fraternidad universal de los seres vivos.
De nuestros estudios la población de Santiago (Chile) podría
dividirse, a grandes rasgos, en tres estratos socioeconómico – genéticos. El
estrato alto que es cerca de un 5% de la población sin componente amerindio. El
estrato medio que es cerca del 20% de la población con 20% de mezcla amerindia.
El estrato bajo 75% de la población y entre 35 a 40% de mezcla amerindia (4).
Dadas las diferentes susceptibilidades de las poblaciones caucasoides y las
amerindias a variables fisiológicas y a las enfermedades y causas de muertes,
esta sola diferencia etnogenética condiciona diferentes estructuras de
morbimortalidad e inmunidad, además de todas las diferencias antropométricas y
del crecimiento y desarrollo que hemos demostrado definitivamente (11,12,13). Casi
demás esta decir que a estas diferencias etnogenéticas se agregan las
diferencias ambientales incluidas las socioculturales que hacen que estos
estratos estén separados por un verdadero abismo socioeconómico y cultural. Así
en educación los estratos bajos acceden a una educación municipalizada fiscal o
a una subvencionada y a una salud también pública municipalizada o ministerial,
algunos a FONASA y otros menos a ISAPRES. Los estratos medios acceden a
educación fiscal, subvencionada o preferentemente a educación privada y en
salud a FONASA, ISAPRES o privada. Los estratos altos acceden a educación
preferentemente privada y a salud privada o ISAPRES y raramente a FONASA. Es
evidente que el destino educacional y en salud va a ser diferente según estrato
socioeconómico. En estas variables no hemos incluido, salario, vivienda, estilo
de vida, barrio, marginalidad en cuanto al poder, acceso a la información y
otras que tipifican un cuadro grave y grotesco de injusticia y desigualdad. En
el sistema de educación superior, tomemos por ejemplo el universitario, los
alumnos se distribuyen entre los “hijitos de su papito” que les paga y no son
deudores de nada (estrato alto o medio-alto en su mayoría), los “endeudantes y
endeudados” que se reciben en condiciones de hipoteca de sus vidas (estratos
medios y medio-bajos) y los “pordioseros” que reciben una limosna estatal o de
otro origen de beneficencia (estratos bajos) ya que simplemente no pueden pagar
y que si no se deteriora más su situación socioeconómica se recibirán con mucho
esfuerzo. Esta composición monstruosa digna hija de un engendro entre el
Palacio del Terror y la Corte de los Milagros no llama la atención ni siquiera
a los alumnos ni a las autoridades educacionales que siguen luchando por
aumentar el contingente de pordioseros o endeudados. Tarea absurda si no se
modifica la superestratificación socioeconómica y cultural de base. Este
sistema de educación no hace sino que afianzar el sistema de descalificación de
los estratos bajos y de sobrecalificación de los altos.
Tomando cifras redondeadas, han nacido en Chile cerca de
300.000 niños anuales durante los últimos 30 años y los que postulan por
primera vez en estos 30 años a la PAA (Prueba de Aptitud Académica) son cerca
de 100.000. La conclusión es patética, el 33% de los que nacen en Chile puede
acceder a rendir la PAA. Esto no sería grave en el contexto mundial, pero es
gravísimo al considerar la distribución según estratos socioeconómicos de esos
jóvenes que acceden a la prueba y los resultados de ella según los mismos
estratos. La mayor parte o casi todo ese 70 % que no accede a dar la PAA
proviene del 75% de la población de estratos bajos. Es raro que jóvenes de
estratos medios o altos no rindan esta prueba. Quisimos medir esta injusticia
atroz y aprovechamos la realización de un estudio de seguimiento longitudinal
para detectar la suerte de niños de estratos bajos y medio-bajos ingresados a
la Enseñanza Básica en 1973 (14). De 389 mujeres y 399 varones fallecieron
durante la educación básica y media 2 y 3 respectivamente. No fue posible
encontrar datos de 63 mujeres y 74 varones. La Enseñanza Media fue alcanzada
por 258 mujeres (66,7%) y 266 varones (67,2%). En tres años de vigilancia para
rendir la PAA, la rindieron por primera vez 93 mujeres (24,1%, descartados
fallecidos y emigrados) y 107 varones (27,4%). El porcentaje total es 25,7. De
los liceos de estratos medio y alto que fueron escogidos como controles
(matriculas completas de ingresados a la Enseñanza Básica en 1973)
prácticamente todos dieron la PAA (la proporción inferior al 5% de no
encontrados pueden explicarse como migrantes o fallecidos). Los resultados de
la PAA por estrato son lapidarios. Sobre 500 puntos encontramos al 26,7%, 70.2%
y 97.4% en el estrato bajo y medio-bajo (nuestro estudio), medio y alto
respectivamente. Realizamos una extrapolación de acuerdo a nuestros
conocimientos del éxito de postulación y permanencia en la Universidad con esta
puntuación en la PAA y llegamos a la conclusión que la probabilidad de acceder
a un título universitario era de 3%, 60% y 80% para los tres grupos,
respectivamente (entre 1984-1986). Si nuestro grupo hubiese estado constituido
de niños del estrato bajo exclusivamente los resultados habrían sido peores. Me
temo que con la proliferación de universidades privadas con un alto costo de
matrículas y aranceles la situación de discriminación negativa esté aumentando.
De hecho, en la Carrera de Medicina de la Universidad de Chile (con puntuación
mínima de ingreso de 730 puntos PAA), la proporción de alumnos de liceos
fiscales se hace cada vez más pequeña. Esto ocurre en todas las carreras de
prestigio en todas las universidades tradicionales chilenas y el abismo que
separa a los estratos socioeconómicos y culturales se ahonda, porque se ha
cerrado el círculo vicioso relativo de que aquellos que tienen más invierten
este tener más en tener más aún a costa de que los que tienen menos vayan
teniendo cada vez menos. Es relativo porque si tomamos el promedio del ingreso
va subiendo, pero, los que tienen mayor ingreso suben más relativamente al
aumento de los que tienen menos. Si consideramos no el ingreso sino el acceso
al poder, la distancia entre unos y otros tiende al infinito y vuelve inútil a
la democracia. Los poderes fácticos pueden mucho más que el Estado, el
Gobierno, el Parlamento y el Poder Judicial. La descalificación de estratos se
convierte en la norma que condiciona todo incluso las investigaciones
judiciales y policiales y las leyes, como ha sido evidenciado tristemente en
este último tiempo.
Referencias
Thayer L. Elementos étnicos que han intervenido en la
población de Chile. 1919. Editorial “La Ilustración”, Santiago, Chile.
Valenzuela CY. Dimorfismo sexual pondoestatural en una
población chilena ¿Evidencia de genes para estatura en los cromosomas sexuales?
Rev Med Chile. 1975; 103:
322-6
Pinto-Cisterna
J. y Cols.Genetic structure of the population of Valparaíso. ABO blood group,
color vision deficiency and their relationships to other variables. Hum
Hered; 1971; 21: 431-9
Valenzuela CY. Marco de referencia sociogenético para los
estudios de Salud Pública en Chile. Rev Chil Pediatría 1984; 55: 123-7
Valenzuela CY., Acuña M., Harb Z. Gradiente sociogenético en
la población chilena. Rev Med
Chile 1987; 115: 295-9
Valenzuela
CY. On sociogenetic clines. Ethol Sociobiol 1988; 9: 259-68
Avendaño A., y Cols. Antropometría de escolares chilenos del
Area Norte de Santiago. Cuad
Med Soc. 1975; XVI: 5-21
Valenzuela
CY., Harb Z. Socioeconomic assortative mating in Santiago (Chile) Soc Biol
1977; 24: 225-33
Beardmore
JA., Karimi-Booshehri F. ABO genes are differentially distributed in
socioeconomic groups in England. Nature 1983; 303: 522-4
Valenzuela
CY. Y Cols. Intelligence and genetic markers in Chilean children. Biol
Res 1998; 31: 81-92
Patri A. y Cols. Antropometría del niño chileno de 0 a 6
años. Editorial Andrés Bello, 1984, Santiago (Chile).
Avendaño A., Valenzuela CY. Seguimiento longitudinal de
crecimiento y desarrollo de 6 a 20 años de edad. Area Norte de Santiago.
Pediatría (Santiago, Chile) 1988; 31: 1-58
Youlton R., Valenzuela CY. Patrón de crecimiento en estatura
y peso de 0 a 17 años y de circunferencia craneana de 0 a 2 años de niños de
estratos socioeconómicos medio-alto y alto de Santiago. Rev Chil Pediatr 1990
(Suppl. Rama de Endocrinología y Genética)
Avendaño A., Valenzuela CY. Situación educacional de
adolescentes en seguimiento longitudinal: 6 a 20 años de edad. Estudios
Sociales CPU 1988; 55: 73-82







































.jpg)